INvisible, periodismo visible
¿Imágenes que conciencian o que anestesian?
Vivimos en la era de la sobreinformación, de los me gusta sin saber realmente qué hemos compartido entre nuestros grupos, y en tiempos de ver en directo el dolor ajeno, en muchas ocasiones sin sentirlo
Ya no valen las palabras
Una libertad de prensa, muy tocada
Narrativas regenerativas frente al cambio climático

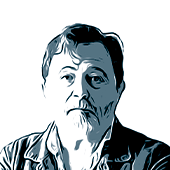
Huelva
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónUna de las últimas imágenes virales en las redes y también en los medios de comunicación del genocidio en Gaza es la de un niño llorando que lleva en sus hombros a su hermano entre escombros y humo provocado por las bombas del gobierno de Israel. El fotoperiodista norteamericano James Nactwey (Siracusa, Nueva York, 1948), premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades (2016) y autor de la imagen de un joven hutu con la cara cruzada por una enorme provocada cicatriz, que fue el símbolo de la crueldad de la guerra civil en Ruanda a principios de los noventa, dijo en una entrevista, «quería ser fotógrafo para capturar la guerra. Pero me impulsaba el sentimiento inherente de que una imagen que revelara el verdadero rostro de un conflicto sería, por definición, una fotografía antibélica».
Pero, ¿realmente el fotoperiodismo con sus imágenes logra que nos concienciemos o simplemente que estemos anestesiados? Vivimos en la era de la sobreinformación, de los me gusta sin saber realmente qué hemos compartido entre nuestros grupos, y en tiempos de ver en directo el dolor ajeno, en muchas ocasiones sin sentirlo, desde el sofá de nuestras casas.

Nick Út fotografió en 1972 a una niña vietnamita huyendo desnuda tras un ataque con napalm. El terror y la indefensión de aquella niña –Phan Thi Kim Phuc– se convirtieron en un ícono contra la guerra de Vietnam. La imagen recorrió el mundo, ganó un Pulitzer. Y paran muchos, en un tiempo en que los medios sí ejercían de cuarto poder, ayudó a inclinar la balanza de la opinión pública estadounidense contra esa guerra. Logró aflorar lo que debería ser natural e intocable, el rechazo a cualquier forma de violencia. A reclamar la paz, como derecho universal e irrenunciable. Pero, ¿realmente somos sociedades pacíficas? ¿Pregunten a los ucranianos o a los sirios? Les recuerdo el régimen tirano y cruel de Bashar al Assad. El que resistió aplicando políticas de represión, detenciones y muerte frente a las primaveras árabes que se vivían en Túnez y Egipto.

En 2015, seguramente, en su televisor o en su teléfono móvil apareció el cuerpo del pequeño Aylan Kurdi tumbado boca abajo y ahogado en una playa turca. Su muerte representó la tragedia del éxodo de los refugiados sirios. Los mandatarios europeos debatieron sobre políticas migratorias más humanas. Duró poco. Rápidamente la respuesta de parte de Europa fue endurecer las fronteras y el discurso xenófobo. Aylan fue un símbolo fugaz. Evidenciando que los valores comunitarios de dignidad humana, democracia, respeto de los derechos humanos, de promoción de la paz no están en la agenda prioritaria de muchos gobiernos de los estados miembros.
Escribo este artículo el mismo día en la que muchos países han abandonado la Asamblea General de la ONU antes del inicio del discurso del primer ministro de Israel, Netanyahu. No sé si el presidente palestino Mahmud Abás, al que Trump le ha negado el visado para estar en Estados Unidos (demostrando, una vez más, en qué lado de la Historia quiere estar) se habrá mantenido o no ante la emisión para escuchar al causante de un genocidio en pleno siglo XXI. Yo lo he hecho deseando que finalmente la Corte Internacional Penal cumpliera la orden de arresto por los cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad. Porque creo que sería un acto de justicia. Hubiera deseado ver esa imagen en directo, y no la de la barbarie a una ciudadanía indefensa.
Hoy dudo si las imágenes nos transforman. Si nos hace ser sociedades mejores, ¿pero qué ocurriría si estas no se vieran? Seguramente seríamos aún menos empáticos con el dolor, al llanto ajeno. Quiero seguir creyendo que el fotoperiodismo es necesario para mostrar la realidad de un mundo absolutamente deshumanizado. Me gustaría creer, como lo han mostrado Alfredo Cáliz o el portugués Ricardo Lopes en una nueva edición de FestComarca (celebrada hace unos días en la localidad onubense de Sanlúcar de Guadiana y de la que hablaré en el próximo artículo), en que si somos capaces de mirar la mirada, de resistir el impulso de pasar de largo, nos debería servir para recuperar algo de esa humanidad que niega Israel con masivas bombas y ausencia de alimentos.
Es de decirles, según información de la BBC, que Jadoua, de 8 años, quien cargaba a su hermanito Khaled, de 2, ya se encuentra en un campo de refugiados. El fotógrafo Ahmed Younis grabó su huida hacia Jan Yunis y los ha vuelto a inmortalizar en una de las tiendas que simulan un hogar.
INvisible, periodismo visible
-
INvisible, periodismo visible que transforma el mundo quiere ayudarnos a entender el momento actual a través de iniciativas y propuestas periodísticas que recuperan la esencia de esta profesión de contar historias para transformar realidades
INvisible, periodismo visible que transforma el mundo quiere ayudarnos a entender el momento actual a través de iniciativas y propuestas periodísticas que recuperan la esencia de esta profesión de contar historias para transformar realidades
.
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesión