SEGUNDA EDICIÓN DE UN MANUAL AMENO E IMPRESCINDIBLE
Doñana desde su cercana lejanía
Recién salida de imprenta la segunda edición de la 'Historia portátil de Doñana' un entretenido libro que intenta acercar al lector a ese mundo descolgado de la historia y aún de nuestras vidas que es el Coto de Doñana, un lugar que fue cazadero par señoritos y luego parque domesticado para descanso de autoridades y laboratorio para naturalistas que intentan descubrir en esas apartadas tierras un sueño natural.
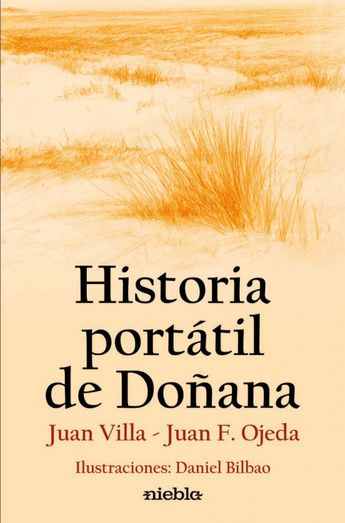
Pero Doñana es arrumbamiento y marginalidad, es tierra insalubre que nunca prosperó, de ahí su estado salvaje, pero no natural, pues sobre él se ha actuado intermitente desde que hace tres mil quinientos años principiara la colmatación de lo que antes fuera el lago Ligustino y ahora un espacio plano, apenas ondulado, refugio de supervivientes e iluminados, de condenados e ilusos que se atrevieron a habitar estas selvas.
Pero Doñana es arrumbamiento y marginalidad, es tierra insalubre que nunca prosperó, de ahí su estado salvaje, pero no natural, pues sobre él se ha actuado intermitente desde que hace tres mil quinientos años principiara la colmatación de lo que antes fuera el lago Ligustino y ahora un espacio plano, apenas ondulado, refugio de supervivientes e iluminados, de condenados e ilusos que se atrevieron a habitar estas selvas. Las razones por las que este margen derecho del río Guadalquivir no haya tenido la misma fortuna que la de levante, se explica capítulo a capítulo en el entretenido libro de apuntes del natural –también a lápiz y hermosísimos por cierto- que con la evidente pluma del escritor Juan Villa [i] ha contado con la colaboración del geógrafo y antiguo vicerrector de la Universidad de Sevilla Juan Francisco Ojeda, y con las ilustraciones precisas y plenas de lirismo del profesor de dibujo y actual decano de la Facultad de Bellas Artes de la hispalense, Daniel Bilbao, miembro de una saga de artistas sevillanos que tienen nombres ilustres de las artes plásticas, como el pintor Gonzalo Bilbao o el escultor Joaquín Bilbao [ii] Es Doñana paso a paso, narrada a través de anécdotas, leyendas e historias transmitidas las más veces por tradición oral y sostenidas con estudios ya más rigurosos por parte del profesor de geografía coautor de los textos y mucho nos equivocaríamos si no estuviera detrás de tanto saber la también geógrafa Águeda Villa Díaz, que lleva años estudiando este singular paraje tan alejado de la historia y del sentir onubenses [iii]. En todo caso no queremos decir que sean de menor interés esas anécdotas, relatos y leyendas, sino muy al contrario, esta “Historia portátil de Doñana” es atractiva en suma precisamente debido a ello, se deja leer con agrado y si el lector deseara ampliar conocimientos, el editor ha incluído códigos QR, que llevan a documentos y obra científica seleccionada por los autores. Un libro de bolsillo que, en estos tiempos modernos, es capaz de ser al mismo tiempo biblioteca alejandrina. Hermoso pues en su diseño, en sus cuidadas y acertadas ilustraciones, algún pero habría que ponerle. Nunca existió el año cero, sino que empezamos a contar desde el año uno y antes de nuestra era, también en el año uno. De modo que igual que el siglo I termina el año cien, como es natural, el siglo XIX culmina en el año 1900, luego no es el año cero del siglo XX ni dicho poéticamente. Pero esto siendo anecdótico, no alcanza a la desmesura de los autores, que se atreven a negar la posibilidad de que vuelva a haber actividad tectónica en esta que es zona de contactos entre las placas africana y euroasiática, un espacio bajo el que de forma constante tiembla la tierra. Afortunadamente no hemos conocido catástrofes como la tan cercana de 1755, o la más lejana que hará cosa de 3.500 años transformó los contornos y hasta la historia de todo el Mediterráneo [iv], pero es evidente que la tierra volverá a temblar [v] bajo nuestros pies. Periódicamente lo hace y esperemos que mientras vivamos no tenga consecuencias nefastas, pero lo que sí es seguro es que Doñana, por su situación y su vulnerabilidad, más tarde o más temprano, será tragada por las aguas y de ella no quedará ni el recuerdo de haber sido algo más que un territorio marginal en los confines del reino, un despoblado salvaje que ahora se nos aparece alambrado y separado de la historia y, como se decía más arriba, del sentir de muchos onubenses.
Pero Doñana es arrumbamiento y marginalidad, es tierra insalubre que nunca prosperó, de ahí su estado salvaje, pero no natural, pues sobre él se ha actuado intermitente desde que hace tres mil quinientos años principiara la colmatación de lo que antes fuera el lago Ligustino y ahora un espacio plano, apenas ondulado, refugio de supervivientes e iluminados, de condenados e ilusos que se atrevieron a habitar estas selvas. Las razones por las que este margen derecho del río Guadalquivir no haya tenido la misma fortuna que la de levante, se explica capítulo a capítulo en el entretenido libro de apuntes del natural –también a lápiz y hermosísimos por cierto- que con la evidente pluma del escritor Juan Villa [i] ha contado con la colaboración del geógrafo y antiguo vicerrector de la Universidad de Sevilla Juan Francisco Ojeda, y con las ilustraciones precisas y plenas de lirismo del profesor de dibujo y actual decano de la Facultad de Bellas Artes de la hispalense, Daniel Bilbao, miembro de una saga de artistas sevillanos que tienen nombres ilustres de las artes plásticas, como el pintor Gonzalo Bilbao o el escultor Joaquín Bilbao [ii] Es Doñana paso a paso, narrada a través de anécdotas, leyendas e historias transmitidas las más veces por tradición oral y sostenidas con estudios ya más rigurosos por parte del profesor de geografía coautor de los textos y mucho nos equivocaríamos si no estuviera detrás de tanto saber la también geógrafa Águeda Villa Díaz, que lleva años estudiando este singular paraje tan alejado de la historia y del sentir onubenses [iii]. En todo caso no queremos decir que sean de menor interés esas anécdotas, relatos y leyendas, sino muy al contrario, esta “Historia portátil de Doñana” es atractiva en suma precisamente debido a ello, se deja leer con agrado y si el lector deseara ampliar conocimientos, el editor ha incluído códigos QR, que llevan a documentos y obra científica seleccionada por los autores. Un libro de bolsillo que, en estos tiempos modernos, es capaz de ser al mismo tiempo biblioteca alejandrina. Hermoso pues en su diseño, en sus cuidadas y acertadas ilustraciones, algún pero habría que ponerle. Nunca existió el año cero, sino que empezamos a contar desde el año uno y antes de nuestra era, también en el año uno. De modo que igual que el siglo I termina el año cien, como es natural, el siglo XIX culmina en el año 1900, luego no es el año cero del siglo XX ni dicho poéticamente. Pero esto siendo anecdótico, no alcanza a la desmesura de los autores, que se atreven a negar la posibilidad de que vuelva a haber actividad tectónica en esta que es zona de contactos entre las placas africana y euroasiática, un espacio bajo el que de forma constante tiembla la tierra. Afortunadamente no hemos conocido catástrofes como la tan cercana de 1755, o la más lejana que hará cosa de 3.500 años transformó los contornos y hasta la historia de todo el Mediterráneo [iv], pero es evidente que la tierra volverá a temblar [v] bajo nuestros pies. Periódicamente lo hace y esperemos que mientras vivamos no tenga consecuencias nefastas, pero lo que sí es seguro es que Doñana, por su situación y su vulnerabilidad, más tarde o más temprano, será tragada por las aguas y de ella no quedará ni el recuerdo de haber sido algo más que un territorio marginal en los confines del reino, un despoblado salvaje que ahora se nos aparece alambrado y separado de la historia y, como se decía más arriba, del sentir de muchos onubenses. [i] Juan Villa, profesor de Literatura e investigador, es autor de una excelente trilogía que tiene en común el paisaje de fondo, Doñana: las novelas “Crónica de las arenas”, “El año de Malandar” y “Los Almajos”, todas de muy recomendable lectura. Es además autor de varios ensayos y compilaciones que tienen al hoy parque nacional como objeto de estudio.
Pero Doñana es arrumbamiento y marginalidad, es tierra insalubre que nunca prosperó, de ahí su estado salvaje, pero no natural, pues sobre él se ha actuado intermitente desde que hace tres mil quinientos años principiara la colmatación de lo que antes fuera el lago Ligustino y ahora un espacio plano, apenas ondulado, refugio de supervivientes e iluminados, de condenados e ilusos que se atrevieron a habitar estas selvas. Las razones por las que este margen derecho del río Guadalquivir no haya tenido la misma fortuna que la de levante, se explica capítulo a capítulo en el entretenido libro de apuntes del natural –también a lápiz y hermosísimos por cierto- que con la evidente pluma del escritor Juan Villa [i] ha contado con la colaboración del geógrafo y antiguo vicerrector de la Universidad de Sevilla Juan Francisco Ojeda, y con las ilustraciones precisas y plenas de lirismo del profesor de dibujo y actual decano de la Facultad de Bellas Artes de la hispalense, Daniel Bilbao, miembro de una saga de artistas sevillanos que tienen nombres ilustres de las artes plásticas, como el pintor Gonzalo Bilbao o el escultor Joaquín Bilbao [ii] Es Doñana paso a paso, narrada a través de anécdotas, leyendas e historias transmitidas las más veces por tradición oral y sostenidas con estudios ya más rigurosos por parte del profesor de geografía coautor de los textos y mucho nos equivocaríamos si no estuviera detrás de tanto saber la también geógrafa Águeda Villa Díaz, que lleva años estudiando este singular paraje tan alejado de la historia y del sentir onubenses [iii]. En todo caso no queremos decir que sean de menor interés esas anécdotas, relatos y leyendas, sino muy al contrario, esta “Historia portátil de Doñana” es atractiva en suma precisamente debido a ello, se deja leer con agrado y si el lector deseara ampliar conocimientos, el editor ha incluído códigos QR, que llevan a documentos y obra científica seleccionada por los autores. Un libro de bolsillo que, en estos tiempos modernos, es capaz de ser al mismo tiempo biblioteca alejandrina. Hermoso pues en su diseño, en sus cuidadas y acertadas ilustraciones, algún pero habría que ponerle. Nunca existió el año cero, sino que empezamos a contar desde el año uno y antes de nuestra era, también en el año uno. De modo que igual que el siglo I termina el año cien, como es natural, el siglo XIX culmina en el año 1900, luego no es el año cero del siglo XX ni dicho poéticamente. Pero esto siendo anecdótico, no alcanza a la desmesura de los autores, que se atreven a negar la posibilidad de que vuelva a haber actividad tectónica en esta que es zona de contactos entre las placas africana y euroasiática, un espacio bajo el que de forma constante tiembla la tierra. Afortunadamente no hemos conocido catástrofes como la tan cercana de 1755, o la más lejana que hará cosa de 3.500 años transformó los contornos y hasta la historia de todo el Mediterráneo [iv], pero es evidente que la tierra volverá a temblar [v] bajo nuestros pies. Periódicamente lo hace y esperemos que mientras vivamos no tenga consecuencias nefastas, pero lo que sí es seguro es que Doñana, por su situación y su vulnerabilidad, más tarde o más temprano, será tragada por las aguas y de ella no quedará ni el recuerdo de haber sido algo más que un territorio marginal en los confines del reino, un despoblado salvaje que ahora se nos aparece alambrado y separado de la historia y, como se decía más arriba, del sentir de muchos onubenses. [i] Juan Villa, profesor de Literatura e investigador, es autor de una excelente trilogía que tiene en común el paisaje de fondo, Doñana: las novelas “Crónica de las arenas”, “El año de Malandar” y “Los Almajos”, todas de muy recomendable lectura. Es además autor de varios ensayos y compilaciones que tienen al hoy parque nacional como objeto de estudio. [ii] En la Wikipedia tienen ustedes sendas biografías de los hermanos Joaquín y Gonzalo Bilbao, y en el Museo de Huelva, sin ir más lejos, podrán encontrar algunas obras de estas figuras del arte andaluz de todos los tiempos.
Pero Doñana es arrumbamiento y marginalidad, es tierra insalubre que nunca prosperó, de ahí su estado salvaje, pero no natural, pues sobre él se ha actuado intermitente desde que hace tres mil quinientos años principiara la colmatación de lo que antes fuera el lago Ligustino y ahora un espacio plano, apenas ondulado, refugio de supervivientes e iluminados, de condenados e ilusos que se atrevieron a habitar estas selvas. Las razones por las que este margen derecho del río Guadalquivir no haya tenido la misma fortuna que la de levante, se explica capítulo a capítulo en el entretenido libro de apuntes del natural –también a lápiz y hermosísimos por cierto- que con la evidente pluma del escritor Juan Villa [i] ha contado con la colaboración del geógrafo y antiguo vicerrector de la Universidad de Sevilla Juan Francisco Ojeda, y con las ilustraciones precisas y plenas de lirismo del profesor de dibujo y actual decano de la Facultad de Bellas Artes de la hispalense, Daniel Bilbao, miembro de una saga de artistas sevillanos que tienen nombres ilustres de las artes plásticas, como el pintor Gonzalo Bilbao o el escultor Joaquín Bilbao [ii] Es Doñana paso a paso, narrada a través de anécdotas, leyendas e historias transmitidas las más veces por tradición oral y sostenidas con estudios ya más rigurosos por parte del profesor de geografía coautor de los textos y mucho nos equivocaríamos si no estuviera detrás de tanto saber la también geógrafa Águeda Villa Díaz, que lleva años estudiando este singular paraje tan alejado de la historia y del sentir onubenses [iii]. En todo caso no queremos decir que sean de menor interés esas anécdotas, relatos y leyendas, sino muy al contrario, esta “Historia portátil de Doñana” es atractiva en suma precisamente debido a ello, se deja leer con agrado y si el lector deseara ampliar conocimientos, el editor ha incluído códigos QR, que llevan a documentos y obra científica seleccionada por los autores. Un libro de bolsillo que, en estos tiempos modernos, es capaz de ser al mismo tiempo biblioteca alejandrina. Hermoso pues en su diseño, en sus cuidadas y acertadas ilustraciones, algún pero habría que ponerle. Nunca existió el año cero, sino que empezamos a contar desde el año uno y antes de nuestra era, también en el año uno. De modo que igual que el siglo I termina el año cien, como es natural, el siglo XIX culmina en el año 1900, luego no es el año cero del siglo XX ni dicho poéticamente. Pero esto siendo anecdótico, no alcanza a la desmesura de los autores, que se atreven a negar la posibilidad de que vuelva a haber actividad tectónica en esta que es zona de contactos entre las placas africana y euroasiática, un espacio bajo el que de forma constante tiembla la tierra. Afortunadamente no hemos conocido catástrofes como la tan cercana de 1755, o la más lejana que hará cosa de 3.500 años transformó los contornos y hasta la historia de todo el Mediterráneo [iv], pero es evidente que la tierra volverá a temblar [v] bajo nuestros pies. Periódicamente lo hace y esperemos que mientras vivamos no tenga consecuencias nefastas, pero lo que sí es seguro es que Doñana, por su situación y su vulnerabilidad, más tarde o más temprano, será tragada por las aguas y de ella no quedará ni el recuerdo de haber sido algo más que un territorio marginal en los confines del reino, un despoblado salvaje que ahora se nos aparece alambrado y separado de la historia y, como se decía más arriba, del sentir de muchos onubenses. [i] Juan Villa, profesor de Literatura e investigador, es autor de una excelente trilogía que tiene en común el paisaje de fondo, Doñana: las novelas “Crónica de las arenas”, “El año de Malandar” y “Los Almajos”, todas de muy recomendable lectura. Es además autor de varios ensayos y compilaciones que tienen al hoy parque nacional como objeto de estudio. [ii] En la Wikipedia tienen ustedes sendas biografías de los hermanos Joaquín y Gonzalo Bilbao, y en el Museo de Huelva, sin ir más lejos, podrán encontrar algunas obras de estas figuras del arte andaluz de todos los tiempos. [iii] Los límites administrativos de la provincia de Huelva aparecen en 1833 por vez primera, gracias a la reforma llevada a cabo por el ministro liberal e ilustrado Francisco Javier de Burgos, motrileño afincado en Cádiz que fue el encargado de dividir el antiguo reino de Sevilla en tres nuevas provincias, las de Cádiz y Huelva, abiertas al mar, y Sevilla. La vertebración de esta nueva provincia, a pesar de tener casi dos siglos de historia, aún no se ha completado. Ni el desinterés mostrado por las autoridades en establecer una red de comunicaciones efectiva, y por lo demás aún a fecha de hoy necesaria, ni el sentir de los habitantes de la provincia en un terreno siempre vetado –como coto privado o como parque nacional sólo abierto para visitas guiadas en una pequeña parte- para el común de la población, han hecho de Doñana un espacio querido o al menos intuido como propio. Más bien al contrario, ya que este espacio ha ejercido como tapón para las comunicaciones con la vecina provincia de Cádiz y por ende con el resto del litoral andaluz.
[i] Juan Villa, profesor de Literatura e investigador, es autor de una excelente trilogía que tiene en común el paisaje de fondo, Doñana: las novelas “Crónica de las arenas”, “El año de Malandar” y “Los Almajos”, todas de muy recomendable lectura. Es además autor de varios ensayos y compilaciones que tienen al hoy parque nacional como objeto de estudio.
[ii] En la Wikipedia tienen ustedes sendas biografías de los hermanos Joaquín y Gonzalo Bilbao, y en el Museo de Huelva, sin ir más lejos, podrán encontrar algunas obras de estas figuras del arte andaluz de todos los tiempos.
[iii] Los límites administrativos de la provincia de Huelva aparecen en 1833 por vez primera, gracias a la reforma llevada a cabo por el ministro liberal e ilustrado Francisco Javier de Burgos, motrileño afincado en Cádiz que fue el encargado de dividir el antiguo reino de Sevilla en tres nuevas provincias, las de Cádiz y Huelva, abiertas al mar, y Sevilla. La vertebración de esta nueva provincia, a pesar de tener casi dos siglos de historia, aún no se ha completado. Ni el desinterés mostrado por las autoridades en establecer una red de comunicaciones efectiva, y por lo demás aún a fecha de hoy necesaria, ni el sentir de los habitantes de la provincia en un terreno siempre vetado –como coto privado o como parque nacional sólo abierto para visitas guiadas en una pequeña parte- para el común de la población, han hecho de Doñana un espacio querido o al menos intuido como propio. Más bien al contrario, ya que este espacio ha ejercido como tapón para las comunicaciones con la vecina provincia de Cádiz y por ende con el resto del litoral andaluz.
[iv] La estela de la tempestad de Amosis I es el documento escrito contemporáneo que nos explica lo ocurrido a mediados del segundo milenio antes de nuestra era. El tremendo cráter de la isla de Santorini o la desaparición de la cultura del Algar y tantos otros rastros arqueológicos o geológicos no hacen sino refrendar el texto esculpido en basalto por el primer faraón del Imperio Nuevo.
[v] En los capítulos finales los autores se mofan de Casandras y augures que simplemente reconocen la inestabilidad de estas tierras y lo vulnerables que serán a cualquier catástrofe natural, ya sean terremotos o tsunamis. La cita a Casandra no puede ser más desafortunada, pues Casandra precisamente fue castigada por Apolo, defensor de los aqueos de hermosas grebas, por avisar a los troyanos que en el caballito había gato encerrado. También el Laocoonte tuvo un tráfico final en compañía de sus niños precisamente por lo mismo, por chivarse de que no era crin ni pezuña todo lo que relucía en el caballo regalado, que por contradecir también al refrán, a veces es conveniente mirarle el dentado. De modo que sin necesidad de que quienes disfrutan hoy de Doñana tengan necesidad de preocuparse por nada, dejan al menos a Casandra que diga lo que tenga que decir y que augure lo que tenga que augurar porque el desastre, mañana al mediodía, o dentro de cincuenta años, inundará tanto terreno calmo y venerado, con sus dunas, sus corrales, sus vetas y sus cotos. Los decretos sólo podrán proteger al antiguo cazadero y moderno espacio natural, de las miradas de los vecinos, pero la fuerza de la naturaleza lo ocultará a ojos de todos y eso será inevitable. Salud al que nos trae las tinieblas. Ove tenebrae.